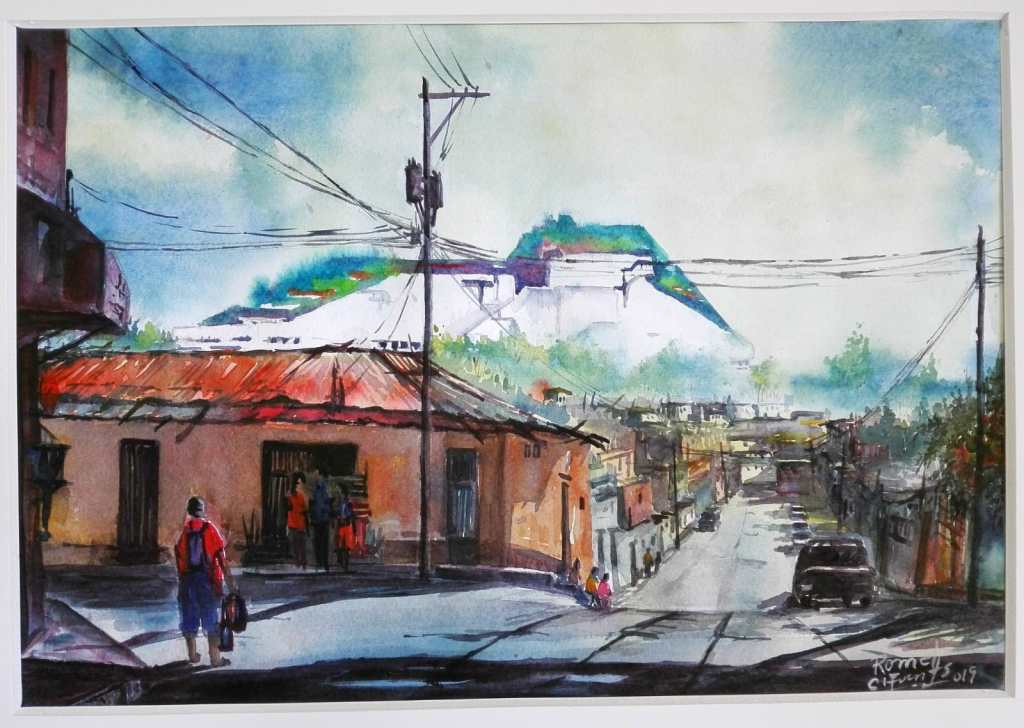En Guatemala ese concepto transcurre de forma cotidiana. Datos del Observatorio de Violencia, de la organización civil Diálogos, indican que hasta diciembre del 2022 se registraron 2 mil 983 homicidios en todo el país —153 más que el año anterior—, y 2 mil 685 lesionados con distintos tipos de armas, con el 84 por ciento de las víctimas, mujeres.
Aunque el panorama es desalentador, lo cierto es que las razones tras los casos de violencia pueden ser explicados. El español Rafael López Pérez, psicólogo forense y especializado en mentes criminales, ha intentado acercarse a esas respuestas con base en una reflexión sobre la naturaleza humana que incluye a los delincuentes más violentos.
Al finalizar una visita por Guatemala, López conversó con Prensa Libre sobre las conductas de quienes cometen crímenes, su relación con el contexto político, social y económico, la complejidad del castigo y las posibilidades de su reinserción en la sociedad.
¿Considera que hay una idea clara y general de lo que puede entenderse por la conducta?
Las personas que no son profesionales de la psicología entienden como conducta el comportamiento. Al final, en el ámbito popular se mezclan muchos conceptos de la personalidad.
Hay personas a quienes se les atribuye una determinada conducta por tener un tipo de personalidad, cuando esto puede ser algo bastante equivocado, ya que puede surgir una determinada tendencia de comportamiento, pero nunca llegar a ejecutarse esa condición.
¿Complica esto el abordaje de alguien, más allá de su conducta o comportamiento?
Totalmente. Al final las personas no somos lo que hacemos. Somos una parte de lo que hacemos y esto puede cambiar. Está muy instaurado que las personas no pueden cambiar. Ahí surge un gran debate con los criminales. Se cree que no pueden rehabilitarse, y por eso son apartados de la sociedad y se les encierra.
Lo cierto es que sí tienen posibilidades de rehabilitarse. Entonces, en definitiva, el debate está en la personalidad que condiciona la conducta en un cien por ciento. Eso sí se puede modificar. Sin duda, la psicología podría lograrlo.
En Guatemala los crímenes violentos aumentan cada año.
Las secuelas del conflicto armado interno dejaron traumas intergeneracionales, el temor se percibe con facilidad y el diálogo “pacífico” no es lo habitual.
¿Es utópico pensar en la solidaridad como una opción en este contexto?
Fácil no es, desde luego. Es algo que se repite en muchos contextos porque al final, cuando existen poderes o grupos que activan una gran parte de la riqueza nacional, buscan conservarla. Eso, en muchas ocasiones, es a costa de los demás. Para generar el cambio se debe pasar por la concienciación, la solidaridad, y también por tomar de ejemplo otros entornos donde se está viendo esa transformación.
En términos fiscales, contribuye a que el país prospere más. Por ejemplo, Dinamarca tiene una de las mayores tasas fiscales y todo el mundo está feliz de pagar sus impuestos, porque no hay corrupción. Llegar a ese punto pasa por la concienciación y no por que los que tengan el poder lo pierdan, sino porque se pueda perpetuar el poder para vivir mejor. Claro que es algo muy complicado y lento.
Al no existir esa concienciación, ¿en qué medida se agudiza el incremento de perfiles criminales?
Siempre hay una máxima en criminología, que es que donde no llega el Estado, aparecerá una organización criminal. Si el gobierno no figura y no garantiza derechos, pueden ocurrir escenarios como el grupo criminal que “recaudará impuestos”. Las extorsiones son típicas en ello.

Tenemos el caso de la mafia en diferentes países, que recaudan impuestos y con eso cobran para la protección. Es decir, primero generan la criminalidad y luego cobran para proteger. Eso es un sistema de recaudación fiscal y es lo que hacen los gobiernos: cobrarnos para protegernos. Pero si el gobierno no lo hace, surge el crimen organizado, el tráfico de seres humanos, drogas, extorsiones o secuestros. Estas organizaciones están dando una forma de vida.
Hay muchos jóvenes cuyo objetivo es formar parte de una banda, porque es la única manera que piensan que tendrán para salir de la pobreza extrema. Mientras eso no se solucione y no tengan alternativa, el crimen organizado seguirá nutriéndose.
Entonces, ¿el criminal nace o se hace?
El criminal se hace. En Psicología criminal o en la criminología tenemos superado hace años, aunque todavía sigue existiendo esa idea, que algunas corrientes quieren convencer de que la criminalidad está inscrita en el cerebro de las personas. Ha sido una tendencia, que hoy ha sido desmontada por varios estudios.
Ese determinismo biológico sí que es totalmente criminal. La criminalidad se hace dependiendo de las condiciones de vida y del entorno, por eso el criminal no siempre se hace.
Eso es importante de saber y es una de las bases sobre las que tenemos que construir. Si pensamos que el criminal es así por naturaleza, quiere decir que no se lo puede cambiar.
¿De dónde vienen esos planteamientos que no consideran la influencia del contexto?
Eso tiene que ver con la criminalización que se utiliza como un arma política y se alimenta por las personas que, radicalizando la sociedad, consiguen perpetuar el poder o lo consiguen todavía más.
Al modificarse la estructura psíquica de la persona que empieza a convertirse en criminal, ¿cuáles son las primeras áreas que empiezan a transformarse?
Hay un elemento que en la psicología se llama indefensión aprendida, que es un inicio muy nuclear de criminalidad, y que indica que las personas no pueden controlar su vida. Es decir, que su vida depende de los demás o de los contextos. Por eso, hay personas que al nacer en determinado contexto les resulta imposible salir de ese mundo. Su vida no depende de ellos en absoluto; difícilmente podrán salir de un barrio, no podrán prosperar y están condenados desde que nacieron, por haber nacido en ese lugar.

Entonces esto genera una situación en la cual la persona tiene que encontrar la manera de controlar su vida.
Hay una regla emocional que es la de habituación, que indica que conforme las personas se someten a diferentes estímulos, se irán sensibilizando. Hay personas que no tienen que ver con ello porque han vivido dentro de contextos a pesar de la situación de violencia o de muerte. Muchas veces el proceso criminal inicia con un trastorno afectivo o emocional.
Todo eso lleva a generar una situación en la cual la persona normaliza las cosas que no lo son, cosifica otras personas y, por lo tanto, ya no encuentran una cualidad humana en los otros a su alrededor.
Desde su ejercicio investigativo y analítico, ¿que propone frente a la criminalización?
Creo que lo primero que hay que hacer es tratar al criminal como un ser humano. Se merecerá los castigos que merezca —aquí ya depende de la legislación y el código penal de cada país— , pero eso no quita que deba ser tratado como un ser humano, aunque haya veces que hicieron cosas inhumanas.
Los que no podemos hacer es que la sociedad se convierta igual de criminal. Yo creo que hay que entender que es un ser humano que ha hecho lo que ha hecho por varias circunstancias, no porque sea así, o porque, por ejemplo, sea un asesino. La vida y sus circunstancias le han convertido en uno.
Por lo tanto, eso genera en cierto modo una compasión, porque al final es alguien que ha sufrido también. Todo esto hay que incluirlo o insertarlo dentro de un contexto en el cual la víctima también tiene derechos.
Las cárceles deben tener un mínimo de decencia humana. No conozco la situación de Guatemala, pero hay muchas situaciones en las que lo peor que puede ocurrir es meter a una persona dentro de un entorno más cruel del que estaba. Al final, será imposible que esta persona tenga oportunidad de rehabilitarse, y si no se rehabilita la única solución que tenemos es dejarle dentro.
Es un debate social que conforme la sociedad va madurando se puede ir afrontando, pero es muy complicado.
¿Cuáles serían algunas de las complejidades para llevar a cabo estos diálogos frente a los sistemas de Derecho?
Hay diferencias en cuanto a los sistemas políticos y sistemas que están apostando por la reinserción y la rehabilitación. Tenemos, por ejemplo, el norte de Europa, donde se está apostando por la rehabilitación, la reinserción, y los resultados están siendo muy buenos.
Tenemos incluso países en los que se están cerrando cárceles porque no hay presos. Está ocurriendo después de políticas en las cuales se quita la emoción de la frialdad para trabajar con los agresores y se busca presentar la terapia. Por ley, la terapia debe ser voluntaria.
Quienes se someten a estos procesos dejan ver índices en los que no reinciden. La ciencia se basa en experimentos, en ver qué ha funcionado y qué no. Entonces, debemos empezar a trabajar desde la evidencia científica, que nos dice que la rehabilitación funciona. Solo así podríamos empezar a dar pequeños pasos.
En la actualidad se observan actitudes punitivas, sobre todo en redes sociales. ¿Qué opina sobre la necesidad de repensar los sistemas de castigo?
En muchos países la reinserción funciona de una manera fantástica, pero para eso se deben tener cárceles en buenas condiciones, se necesita una serie de programas terapéuticos para reinsertar.
Cuando alguien ha sufrido un crimen, en cierto modo, emocionalmente se buscará resarcirle, es decir, que la víctima consiga en cierto modo que el victimario sea castigado. El castigo puede ser un punto, pero no el fin. La solución no siempre es meter a la gente en la cárcel, sino conseguir que la desigualdad desaparezca y que las personas puedan ganarse la vida sin tener que recurrir al crimen o la violencia.
¿Cuáles son sus recomendaciones para cuestionar las formas de relacionarse y, con ello, disminuir la violencia?
Creo que hoy los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Esto hay que comunicarlo y se debe llevar esa ciencia, apoyar a los colectivos de psicología y atender la sensibilización y concienciación de la población como algo fundamental.
Ir al psicólogo se ha visto mal por mucho tiempo. Sería interesante comprender que sus servicios son importantes como ir al médico a hacerse un chequeo.
¿Por qué no ir al psicólogo y ver si hay alguna incomodidad emocional o algo que esté impidiendo avanzar en la vida?
Son buenos momentos para seguir luchando contra la estigmatización de la salud mental, que es trascendental. Es tan importante como la física, o incluso más.
¿Cuál es el enemigo presente de la salud mental?
Creo que hay muchos enemigos de la salud mental. Pero también que es cierto que la vida que llevamos está un poco loca. Tenemos que ser los números uno en todo, tenemos que triunfar, ser los primeros, cumplir esa imagen de triunfador que todos tenemos en la cabeza, porque culturalmente se nos han inculcado que debemos “ser alguien”.
Pero llega un momento que no podemos lograr todo esto y pueden generarse problemas de autoestima importantes, así como hay personas que sufren mucho por lo mismo.