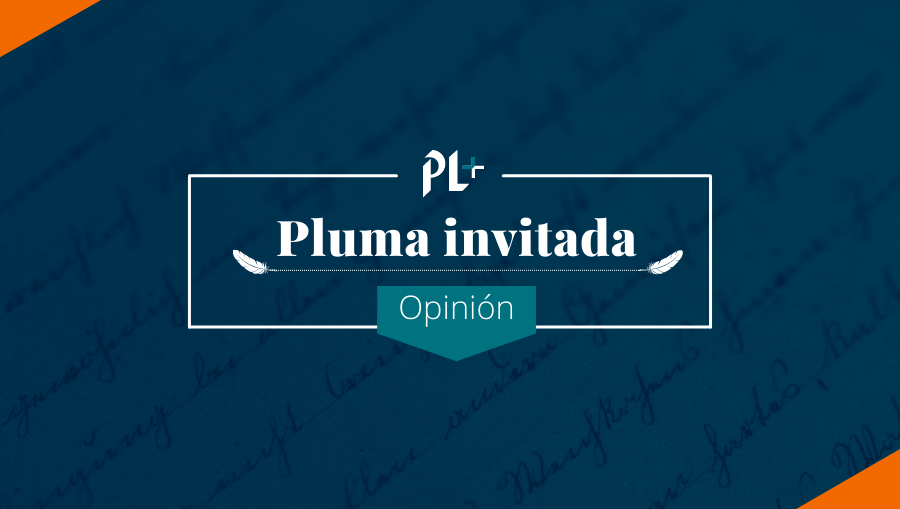Por lo general, al mundo le ha resultado más fácil inventar excusas para llevarse bien con Putin que trabajar en su contra. Por ejemplo: en 2015, Alemania obtuvo cerca del 35 por ciento de su gas natural de Rusia. Para 2021, la cifra había saltado a 55 por ciento. Berlín es en la actualidad un enorme obstáculo diplomático en la imposición de sanciones más severas a Rusia, y Alemania continúa comprando gas, petróleo y carbón ruso, por un total aproximado de 2000 millones de dólares al mes.
Para poner esto en términos más simples pero precisos, Alemania —tras haber resistido ferozmente años de presión internacional para que disminuyera su dependencia del gas ruso— está en la actualidad financiando al Estado ruso. Ese es dinero que ayuda a mantener a flote al rublo y a la maquinaria de guerra del Kremlin. Sin duda este no puede ser el rol que Berlín desea desempeñar.
Pero esto requiere de una articulación clara de los objetivos de Occidente en esta crisis. ¿Queremos la paz ahora, o al menos lo más pronto posible? ¿Queremos que Ucrania logre una victoria contundente sobre Rusia? Y, sobre todo, ¿queremos que Putin se vaya?
La ventaja de conseguir la paz ahora —un cese al fuego seguido de un acuerdo negociado— es que terminaría tanto con los enfrentamientos inmediatos como con el riesgo de una guerra más amplia. No son cosas pequeñas, y la tentación de obtenerlas será grande, sobre todo si Putin insinúa una escalada que aterrorice a Occidente. Una tentación adicional es suponer que Rusia ya ha sufrido una “derrota estratégica”, como argumentó Antony Blinken en CNN el domingo, con la excusa de que una tregua representaría una victoria tanto para Ucrania como para Occidente mientras le daría a Putin la “rampa de salida” que supuestamente necesita.
¿Cuáles son los problemas con este curso de acción? Consolidaría la mayor parte de las ganancias territoriales de Rusia en la guerra. Permitiría que las fuerzas rusas continuaran aterrorizando a ucranianos cautivos. Le daría a Putin la oportunidad de presentarse como un vencedor ante su audiencia nacional. Y le brindaría la oportunidad de reiniciar el conflicto en el futuro, en una repetición exacta de lo que sucedió tras la primera invasión rusa a Ucrania, en 2014.
La segunda opción es ayudar a Ucrania a buscar una victoria militar decisiva. Eso significaría más que simplemente hacer retroceder a las tropas rusas en las cercanías de Kiev. También involucraría despejarlos de todas las demás zonas en las que han tomado el control desde febrero, por no decir lo que Rusia ocupó en 2014.
Esto requeriría de meses de combate sangriento, un riesgo pequeño pero real de una guerra más amplia y las consecuencias económicas a largo plazo de tratar de alejar a Occidente de la energía rusa. También requeriría que Occidente abasteciera a Ucrania con el tipo de armamento que necesita para ganar: sistemas antibuques, misiles antiaéreos de gran altitud, vehículos blindados de transporte personal resistente a minas, etc.
Los críticos argumentarán que esta opción pondría los intereses a largo plazo de Ucrania por delante de los intereses inmediatos de Occidente. Sin embargo, Occidente también tiene un profundo interés en ver a Rusia perder de forma decisiva. Rescataría el principio de que las fronteras soberanas no se pueden cambiar a la fuerza. Disuadiría formas similares de “aventurerismo”, sobre todo un intento chino de tomar Taiwán. Mandaría a los nacionalistas iliberales que apoyan a Putin de forma silenciosa o ni tan silenciosa, desde Tucker Carlson en Fox News hasta Marine Le Pen en Francia, de regreso a sus pantanos conspirativos.
También podría socavar seriamente el control político de Putin. Alegar que Occidente no tiene un interés apremiante en querer verlo caer es fingir que en esta ocasión Putin se escabullirá a su rincón y dejará al mundo en paz.
Esto genera la pregunta más amplia de qué más podría hacer Occidente para acelerar la salida de Putin. Al abordar este tema siempre se corre el riesgo de recibir acusaciones sin sentido de que se está buscando un cambio de régimen, como si alguien contemplara seriamente desplegar la 82ª División Aerotransportada para tomar el Kremlin.
Sin embargo, hay una gama de opciones que Occidente aún no ha tocado en lo que respecta a Putin. Podríamos convertir las reservas extranjeras y otros activos congelados de Rusia en una cuenta fideicomiso para la reconstrucción, el rearme y el reasentamiento de refugiados de Ucrania. Podríamos contrarrestar las campañas de “dezinformatsiya” del Kremlin en Occidente con campañas informativas para los ciudadanos rusos, en particular a la hora de resaltar la riqueza mal habida de sus líderes. Podríamos fijar un plazo ambicioso para imponer sanciones a todas las importaciones energéticas rusas. Bruselas podría invitar a Kiev a un proceso de adhesión formal a la Unión Europea como señal de solidaridad moral.
Quizá ninguna de estas medidas sea la solución mágica para derrocar el régimen de Putin. Pero los regímenes que se enfrentan a la derrota militar, el empobrecimiento económico y el aislamiento global —como le sucedió a la Unión Soviética a mediados de la década de 1980 y a Argentina tras su fracaso en las Malvinas— son lo que tienen mayores probabilidades de caer. La tarea del gobierno de Biden es persuadir a nuestros aliados a que busquen generar esas tres cosas mientras los horrores de Bucha sigan frescos en nuestras mentes.